En cuanto supo que había sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2022, el psiquiatra e Investigador Senior de Imhay, Dr. Ricardo Araya, se acordó de un ensayo clínico con mujeres con depresión de La Pintana. Más de 20 años después de ese proceso, ellas se siguen reuniendo semanalmente. Empoderadas, se apoyan entre sí y a quienes acudan a su encuentro buscando lidiar con esta enfermedad que afecta más fuertemente a las mujeres de sectores vulnerables.
No lo pensó dos veces. Tan pronto se le pasó la sorpresa por haber sido reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2022, el psiquiatra Ricardo Araya, radicado en Londres, supo que era momento de viajar a Chile. Y no solo eso: era hora de darle las gracias personalmente a un grupo de mujeres en La Pintana que había marcado para siempre su trayectoria profesional.
“Cuando me llamó el ministro de Educación (Marco Antonio Ávila) y me explicó en qué se habían basado para tomar esta decisión, me dijo que era muy importante el hecho de que yo trabajara en salud mental. Y me puse a pensar que, si bien he hecho muchas cosas, el estudio que hice con esas mujeres era uno de los más fundamentales de mi carrera. Porque salió publicado en la revista Lancet (la más importante de Medicina) y porque fue hecho después en varias partes del mundo”, reflexiona Ricardo Araya, investigador del King’s College London y del Senior del Núcleo Milenio Imhay.
Su trabajo con ese grupo de La Pintana fue adaptado y replicado en Líbano, Pakistán, Zimbabwe, Brasil, Perú y Tanzania.
Pero lo que pasó con las mujeres de La Pintana, insiste el psiquiatra, “es una historia única”. “Es el ejemplo más impresionante de empoderamiento femenino que he visto en mis más de 30 años de trabajo”.
Cuando recuerda el año 2000, Fresia Campillay no puede sacar de su memoria la escena de su jaula de pajaritos vacía.
Ella, que siempre había sido una mujer movida, que cosía y confeccionaba a menudo, que era dirigente social, que había sido parte de la directiva del colegio de sus hijas, que era parte de la unidad vecinal, de pronto no tenía ganas de nada. Pasaba el día en la cama y solo se levantaba cerca de las 18:00, cuando faltaba poco para la llegada de su marido a la casa. No cosía, no participaba de actividades con la comunidad. Ni tampoco bajaba las escaleras al patio delantero de la casa, a cuidar sus pajaritos. Ellos no pudieron resistir y murieron mientras Fresia seguía en su cama.
A nadie le contaba cómo se sentía. Tampoco cómo le había impactado el haber cuidado de su madre -con cirrosis hepática- y a su padre hasta sus últimos días.
“Ayudé mucho a mi mamita en su enfermedad, y después de repente ella falleció. Y al poquito tiempo mi papá se dejó estar, no comía… Y falleció al año. Después de eso, yo caí enferma”, relata.
No muy lejos de su casa, también en La Pintana, otras mujeres también estaban teniendo dificultades para salir de sus camas.
Al hogar de Berta Hidalgo llegaron varios miembros de su familia, desequilibrando su ritmo de vida y generando una ola de peleas y discusiones.
En la casa de Irma González, su hijo que iba en cuarto medio le informó que iba a ser papá y ella sabía que tendría que hacerse cargo de muchas cosas.
Mientras tanto, Gladys Garrido lidiaba con el duelo por la muerte de su hija. Y María Angélica Labarca lloraba la pérdida de su hija por drogadicción, de su hijo asesinado y tenía que lidiar con una relación abusiva con su pareja, quien controlaba cada uno de sus pasos.
A fines de la década de 1990, las estadísticas indicaban que la depresión era más presente en mujeres, particularmente en los grupos socioeconómicos más bajos. Al doctor Ricardo Araya le interesaba poder apoyar a este segundo grupo y le comentó a un colega suyo del National Institute of Mental Health (NIMH), de EE.UU., el plan que tenía con distintos colegas.
A diferencia de Estados Unidos, donde el tratamiento de la depresión se centraba en el medicamento, la propuesta de Araya consistía en primero empoderar a las pacientes y al personal no-médico para que asumieran roles protagónicos en el tratamiento a través de conversaciones en grupo sobre su situación personal.
El NIMH otorgó financiamiento al equipo chileno para realizar un estudio en Santiago con ese enfoque. Y después de mucho tira y afloja con el Ministerio de Salud, este también le dio su respaldo.
El año 2000, mientras Fresia, Berta, Irma, Gladys y María Angélica no se sentían bien, el doctor Ricardo Araya y su equipo definieron que el mejor lugar para hacer su ensayo clínico controlado era en la atención primaria, porque dos tercios de quienes acudían a esos espacios eran mujeres.
Eligieron hacerlo en La Pintana. Su idea: contar con un grupo de psicoeducación y un monitoreo sistemático de la evolución de distintas mujeres que dijeran, en grupo, qué estaban viviendo. Para esto, contarían con enfermeras y trabajadoras sociales. El tratamiento farmacológico sería solo para los casos más severos.
Maritza Rojas tenía 28 años cuando el tutor de su beca de Medicina Familiar UC, Klaus Püschel, le propuso trabajar la temática de depresión en atención primaria en La Pintana, donde ella estaba haciendo su práctica. “Era un tema que me atraía mucho, principalmente en sectores más vulnerables, porque yo veía que había mujeres que eran matriarcas, que eran fuertes, pero que tenían que lidiar con situaciones complejas”, recuerda.
La idea del doctor la atrajo de inmediato: no solo trabajaría en el tema que más le gustaba, sino que además lo que hiciera ahí le serviría como proyecto final de su beca.
Entre otras funciones, a Maritza le tocaba -junto a la trabajadora social Nancy Parra- leer las fichas de las pacientes que llegaban al consultorio e identificar, de acuerdo con sus respuestas, si estas podían o no unirse al grupo del ensayo clínico.
Cuando se enfrentaban con respuestas como “me cuesta salir de la cama”; “no estoy comiendo como de costumbre”; “me tocó vivir algo difícil recientemente”, entre otras, llamaban a las pacientes y las invitaban a acudir al doctor de “salud mental” (hoy psicólogos).
Así fue como llamaron a, entre otras, Fresia, Berta, Irma, Gladys y María Angélica.
“Me llamaban y me decían que fuera, que fuera, que tenía que ir al consultorio. Yo les decía ‘¿a qué voy a ir? ¿Para qué? No, gracias’, y no me levantaba en todo el día. Pero al día siguiente me volvían a llamar, y al otro también, hasta que decidí ir”, recuerda Fresia.
Cuando lo hizo, llegó a una sala en la que solo había mujeres. Casi todas vestían ropa oscura. Estaban serias y desconfiadas. No sabían qué hacían allí. No les había gustado eso de que les dieran un carnet diciendo “salud mental”. “¡No estamos locas!”, comentaban. Y claro que no, no lo estaban.
En el grupo, Maritza y Nancy las invitaron a hablar de lo que les estaba ocurriendo y de qué les hacía sentir lo que les había pasado.
“Cuando escuché por primera vez lo que le había pasado a la María Angélica, se me hizo un nudo en la garganta”, afirma Irma. Algo similar ocurrió con cada una de ellas a medida que iban escuchando sus historias. “Era una cosa bastante increíble, porque veíamos que así como una estaba encerrada en su casa, sin querer hacer nada, a unos pasajes de distancia otra de nosotras estaba igual”, añade Berta.
En esos encuentros semanales, un total de 26 mujeres de La Pintana lloraban, se reían, encontraban similitudes y diferencias entre sus historias. Ahí se desahogaban -”que era una cosa que no podíamos hacer en nuestras casas”, menciona Gladys-, y también entregaban a las profesionales una pequeña ficha en la que iban reportando a qué horas se estaban levantando de la cama, a qué horas comían y qué otras actividades realizaban. Además, aprendían qué era lo que tenían: depresión.
“Empezamos a sentir que lo que estábamos viviendo no era algo anormal, al revés: era algo que pasaba a mucha gente y de lo que podíamos mejorar. Poquito a poquito lo íbamos haciendo, y la Nancy lo destacaba. En mi caso, ya no me levantaba a las 18:00, sino a las 15:00. Iba mejorando semana a semana”, cuenta Fresia.
Al cabo de seis meses, los resultados del ensayo clínico eran sólidos: las mujeres que habían recibido ese programa de atención obtuvieron una tasa de recuperación de 70%. En contraste, en el grupo que había seguido con el tratamiento habitual (centrado en los fármacos), solo 30% se había recuperado.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Lancet y difundidos en todo el mundo. En Chile, aportó el modelo inicial para el programa de tratamiento de depresión en atención primaria. En 2003, se expandió con las guías de los programas AUGE o GES, garantizando protección financiera del tratamiento.
Y si en el año 2000 menos de 600 mujeres trataban su depresión en los centros de atención primaria en Chile, dos décadas después ese número se multiplicó por 100, llegando a 60.000 mujeres en 2019, según cifras oficiales. En ese período, el tratamiento de la depresión alcanzó a más mujeres pobres que en los cien años previos.
Pero nada de eso lo supieron aquellas mujeres de La Pintana. Aunque habían superado su depresión participando del ensayo clínico, les dio mucha pena ser dadas de alta. ¿Por qué, si unirse había hecho con que mejoraran, ahora tenían que separarse?
“Cuando nos dieron de alta, ya nos habíamos hecho amigas y sentíamos que era importante seguir apoyándonos, aunque fuera una vez por semana. Por eso decidimos seguir con el grupo, aunque fuera por las nuestras, ya lejos del consultorio”, detalla Fresia.
Las 26 mujeres aceptaron continuar reuniéndose. Al cabo de un tiempo, convencidas de la importancia de lo que estaban haciendo, decidieron hacer elecciones periódicas para elegir a la presidenta, la secretaria y la tesorera del grupo. Más tarde, llegaron a la conclusión de que este tenía que tener un nombre, y Blanquita Aranguis (ya fallecida), les propuso “Alegría de Vivir”. Unánimemente decidieron que así se llamarían.
Al cabo de un año reuniéndose todos los miércoles, de 15:00 a 19:00 en La Pintana, esas mujeres resolvieron inscribirse como organización en la Municipalidad. A la hora de hacerlo, explicaron que su objetivo era apoyar a otras personas a lidiar y superar la depresión, como ellas lo habían hecho.
Durante varios años, desde los consultorios de La Pintana, la propia trabajadora Nancy Parra recomendaba a las pacientes que eran dadas de alta que acudieran a Alegría de Vivir. Con el tiempo, ya no se hizo necesaria esa gestión: la agrupación ya era conocida en la comuna.
22 años después de su tratamiento, Fresia, Berta, Irma, Gladys y María Angélica se siguen reuniendo semanalmente. Lo hacen en una casita amarillo y azul, ubicada a pasos de la Avenida Porto Alegre, en La Pintana.
A ellas se han sumado distintas generaciones de mujeres que han luchado contra la depresión. Recientemente llegaron, por ejemplo, Maru, Amalia y Luz.
“Venir a este grupo me ha cambiado la vida”, dice Maru. Lo explica: ahí no solo se siente acompañada, sino que también comen, tejen, hacen manualidades, pasean, realizan viajes. Incluso se han apoyado económicamente en algunos casos, según las necesidades. “Si yo hubiera sabido de esto hace años, quizás no hubiese tenido una depresión tan larga”, añade, entre risas.
Sentadas alrededor de una mesa colorida, con papas fritas y coca-cola, las integrantes de Alegría de Vivir están anotando sus datos personales en una planilla para ver si consiguen organizar un paseo pronto, con el apoyo de la Municipalidad. Se turnan para hablar y escuchan atentamente a cada una. Se abrazan, brindan apoyo entre sí. A veces se ríen, otras lloran. Pero esta vez gritaron de emoción.
-Escuchen, escuchen todas -comenta Fresia, hoy presidenta del grupo-. El próximo 23 de noviembre tenemos que estar todas acá. El doctor Ricardo Araya, ¿se acuerdan de él?, obtuvo el Premio Nacional, y nos va a venir a ver junto a la Nancy y a la Maritza.
-¿No podrá otra semana, Fresia? No estoy segura de poder ese día -dice una de ellas.
-No. Porque él vino de Inglaterra especialmente para vernos -añade Fresia bajo el grito de todas las demás.
“¡Pero cómo!”; “¡Qué emoción!”; “¡No te puedo creer!”; “¿A nosotras?”, comentan todas, por primera vez, al mismo tiempo.
“Lo mental es muy sensible a lo que pasa a nuestro alrededor, a diferencia de muchas enfermedades de la salud física”, comenta Ricardo Araya. “Por eso, lo que esas mujeres vivieron, lo que les tocó en La Pintana y cómo se apoyaron es, para mí, una clara demostración de que con un poco de ayuda las mujeres más pobres pueden tomar un rol fundamental en mover adelante sus vidas”, añade.
“Creo que esta historia deja a cualquier persona orgullosa. Lo tiene todo: ciencia, pasión, injusticia, alegría, sufrimiento… Y un final feliz”, comenta el doctor, quien asegura estar “ansioso” para reunirse con ellas.
Por estos días, Fresia estaba con miedo de volver a tener depresión, porque hace poco su marido falleció.
Pero hoy, está centrada en responder las preguntas que le llegan por montones alrededor de esta mesa, en una cálida tarde de miércoles.
-Fresia, ¿tenemos que preparar algo para el 23?
-Fresia, ¡qué lindo va a ser reencontrarnos con la Nancy y la Maritza!
Y pese a todo lo que contaron hoy -situaciones de abuso, violencia, pérdida- el encuentro semanal se cierra lleno de júbilo. María Angélica explica que le emociona lo que puede pasar el próximo 23, pero ya tiene una idea en mente: “le voy a decir al doctor lo mucho que quiero este grupo”.
Mientras las demás piensan en eso y asienten con la cabeza, esta mujer que también ya ha vivido de todo, agrega: “yo ya no tengo miedo sobre qué nos pueda pasar. Porque nos tenemos a nosotras, tenemos Alegría de Vivir”. “Ei, Fresia, recuerda: nos tienes a nosotras”.
“Es verdad. Es lo mejor que me ha tocado. Es mi Alegría de Vivir”, concluye Fresia.
Lee el artículo original publicado en Revista Paula AQUÍ










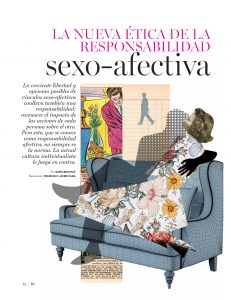 Es fácil toparse en redes sociales con quejas de personas que se sienten pasadas a llevar, o incluso dañadas seriamente, por hombres o mujeres con quienes han tenido algún tipo de vínculo sexo-afectivo y que han hecho al menos alguna de estas cosas (o algo similar): desaparecer sin previo aviso y sin la más mínima explicación (fenómeno frecuente por estos días y conocido como ghosting); mantener varias relaciones en paralelo sin que las personas involucradas lo sepan, escudándose en una supuesta informalidad del vínculo; ocultar los verdaderos sentimientos hacia el otro; no ser claros con respecto a las reglas y límites de la relación o invalidar las necesidades afectivas de la otra persona. En suma: ningunear. Recibir sin dar. Jugar con las expectativas y los sentimientos. Los expertos en salud mental tienen un nombre para esto: falta de responsabilidad afectiva.
Es fácil toparse en redes sociales con quejas de personas que se sienten pasadas a llevar, o incluso dañadas seriamente, por hombres o mujeres con quienes han tenido algún tipo de vínculo sexo-afectivo y que han hecho al menos alguna de estas cosas (o algo similar): desaparecer sin previo aviso y sin la más mínima explicación (fenómeno frecuente por estos días y conocido como ghosting); mantener varias relaciones en paralelo sin que las personas involucradas lo sepan, escudándose en una supuesta informalidad del vínculo; ocultar los verdaderos sentimientos hacia el otro; no ser claros con respecto a las reglas y límites de la relación o invalidar las necesidades afectivas de la otra persona. En suma: ningunear. Recibir sin dar. Jugar con las expectativas y los sentimientos. Los expertos en salud mental tienen un nombre para esto: falta de responsabilidad afectiva.



 La crisis en
La crisis en 


 Datos del Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP 2022 también revela la falta de profesionales especialistas en este grupo etario y de datos nacionales para crear políticas públicas en base a información fidedigna. Sobre este tema, fue entrevistada la psiquiatra infantil y del adolescente y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.
Datos del Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP 2022 también revela la falta de profesionales especialistas en este grupo etario y de datos nacionales para crear políticas públicas en base a información fidedigna. Sobre este tema, fue entrevistada la psiquiatra infantil y del adolescente y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.